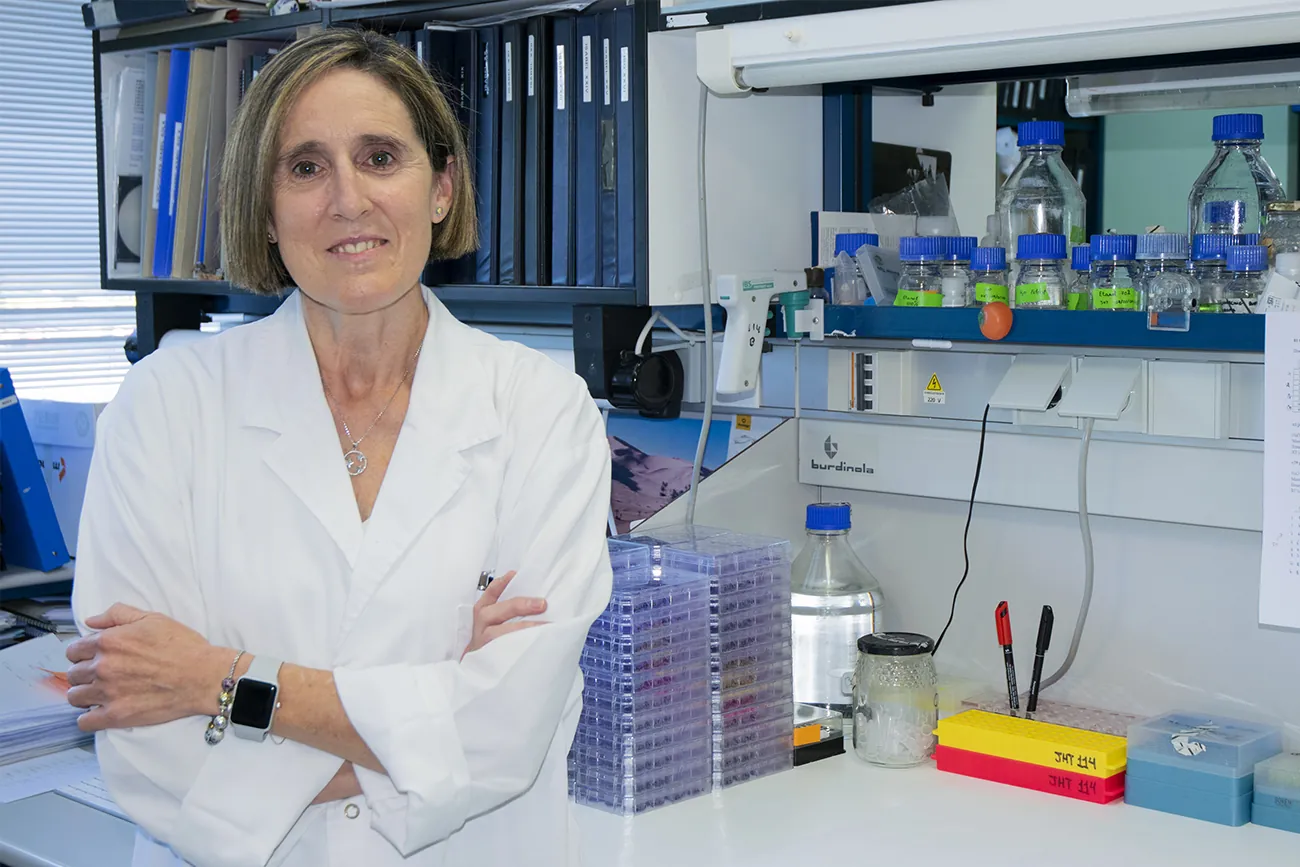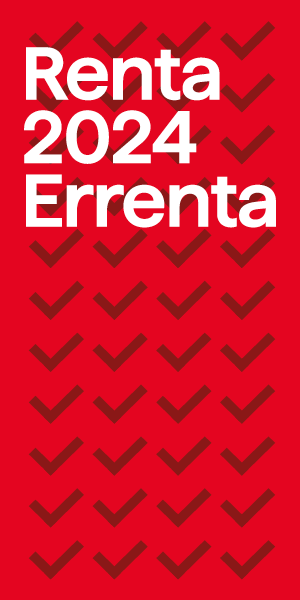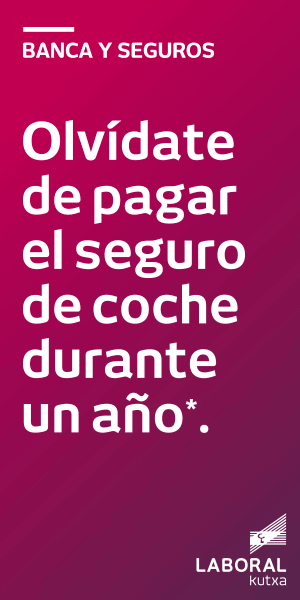«Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve… ¡Y diez!». Después de contar pacientemente, Isabel Sola abría los ojos y, muy atenta a cualquier mínimo movimiento, miraba a su alrededor. Nada por aquí… Nada por allá… El sol de la tarde bañaba de oro las calles de San Adrián, su pueblo natal. No había ni rastro de sus amigos. De momento. Con sigilo, comenzaba a analizar distintos recovecos. Todavía no lo intuía, pero había algo en aquel inocente juego del escondite que marcaría de alguna manera su futuro. Y es que la paciencia, la perseverancia y la estrategia tienen mucho que ver con la investigación científica. Más de lo que a simple vista pueda parecer. «En ambos casos, el objetivo es alcanzar descubrimientos», expresa Isabel desde el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, adscrito al CSIC.
Aunque se planteó ser maestra como su madre, pronto encontró en la ciencia todo un mundo de posibilidades. «Al principio también dudé si estudiar Medicina, pero pensé que quizá no sería capaz de soportar el dolor humano que implica. Así que aposté por hacer Biología en la Universidad de Navarra, que suponía otra forma de acercarme a las enfermedades y conocer sus procesos», relata segundos antes de recordar cómo la etapa universitaria brinda la oportunidad de «abrir nuevas puertas y descubrir el mundo».
Al finalizar la carrera, complementó su formación con un Máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Zaragoza y, entonces, asomó en su interior una duda que brota en la inmensa mayoría de los jóvenes: «¿Y qué hago ahora?». La respuesta la encontró en un profesor. «Él conocía a un investigador del CSIC que buscaba personas para realizar la tesis doctoral», rememora.
UN VIRUS CON HISTORIA
Enseguida aceptó el reto y se mudó a Madrid. Allí, en el laboratorio, le hablaron de una enfermedad que «infectaba y mataba a cerditos recién nacidos». La llamaban coronavirus. Por aquel entonces, hace ya 32 años, solo afectaba a animales de ganadería, pero en el año 2002, de pronto, apareció el primer coronavirus capaz de causar la muerte a los humanos. «Su reservorio natural eran los murciélagos. Hubo unas 8.000 infecciones y dejó 800 fallecidos. Esto demostró que ese agente patógeno podía saltar de unos animales a otros y llegar a las personas», apunta.
«Estaba viviendo una pandemia a tiempo real con un virus que llevaba estudiando toda la vida»
En 2012 surgió otra variante en Oriente Medio. Había saltado de murciélagos a camellos y, de ahí, a humanos. «Era capaz de matar a una de cada tres personas infectadas. Ya sabíamos que podía ser muy peligroso», detalla Isabel. Y así, el coronavirus «estalló» en 2019, con la particularidad de que, en aquella ocasión, se transmitía con «muchísima más facilidad». Fue el inicio de la pandemia.
«Los científicos nos pusimos en el punto de mira. Cuando el virus circulaba y no teníamos todavía ningún arma para combatirlo, todos esperaban nuestras soluciones. Eso nos hizo visibles», constata con firmeza para recalcar que se trataba de una situación única, también para la ciencia. «Estaba viviendo una pandemia a tiempo real con un virus que llevaba estudiando toda la vida», apostilla todavía sorprendida.
PASAR A SEGUNDO PLANO
Ya apenas se habla del Covid-19. Pero, ¿por qué? La opinión de Isabel es clara. «La pandemia supuso una situación traumática para todo el planeta y tuvo efectos terribles. Nadie quiere revivir aquello, todos quieren pasar página. Querer olvidar lo que nos ha causado daño es humano», lamenta para acto seguido recordar que hubo más de 7 millones de fallecidos y 700 millones de infecciones en unos 234 países.
En España, donde se han contabilizado más de 121.700 decesos, «ya no se registran las muertes causadas por el Covid-19». Hasta hace poco, en países como Estados Unidos se detectaban entre 500 y 1.000 muertes semanales. Pero parece que este tema ha pasado a un segundo plano. «Desde el punto de vista sanitario, esta es una lección de que hay que estar preparados para lo que pueda suceder», precisa.
«Hasta hace poco, en países como Estados Unidos se detectaban entre 500 y 1.000 muertes semanales por el Covid-19»
Gracias a décadas de investigación, la herramienta para combatir la pandemia llegó «relativamente pronto». «Teníamos muchos conocimientos previos y todo lo que la ciencia había avanzado hasta entonces se pudo aplicar en aquel momento», relata tras hacer hincapié en que los investigadores dieron con la clave. El ingrediente necesario era la «proteína de la espícula».
Pero lo cierto es que todavía hay infinitas incógnitas por resolver. Conocer cómo el virus se relaciona con el organismo al que infecta, por qué solamente en algunos casos provoca la muerte… Otro aspecto que también genera incertidumbre en los investigadores científicos son las secuelas: «Hay problemas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos… Incluso muchas personas no pueden recuperar su vida normal porque su cerebro no funciona con la agilidad con la que funcionaba antes. Y eso puede confundirse con otras patologías, como el síndrome de fatiga crónica».
En la actualidad, este es uno de sus principales campo de investigación. «Queremos conocer los mecanismos que lo causan para identificar biomarcadores enfocados a un diagnóstico y dianas terapéuticas que ayuden a encontrar tratamientos efectivos», agrega. Por eso, está trabajando junto a su equipo en el desarrollo de una vacuna «de nueva generación que se administra intranasalmente», sin necesidad de ser inyectada.
UN LABORATORIO ÚNICO
Como codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, donde trabaja un equipo de quince profesionales, Isabel ha publicado unos 70 artículos en revistas científicas internacionales, participado en 40 proyectos de investigación y es coinventora de siete patentes. Además, el pasado 2021 recibió la Cruz de Carlos III el Noble, otorgada por el Gobierno de Navarra.
«El mismo virus no podría empezar una nueva pandemia, pero otro de la misma familia, suficientemente distinto como para que la inmunidad que tenemos no nos proteja, sí podría causarla»
Hasta la irrupción de la pandemia, este era el único laboratorio de España que investigaba el coronavirus. «En Europa, los laboratorios especializados en la materia se contaban con los dedos de una mano. Pero, a partir de 2019, muchos quisieron contribuir a la causa desde su campo», sostiene.
El virus que causó la pandemia del Covid (SARS-CoV-2) continúa circulando y la población humana «tiene bastante inmunidad», gracias a las vacunas. Por tanto, «exactamente el mismo no podría empezar una nueva pandemia», sostiene la bióloga navarra. Sin embargo, «otro de la misma familia, suficientemente distinto de este como para que la inmunidad que tenemos no nos proteja, sí podría causarla». Es decir, «existe una posibilidad real de que haya otra pandemia causada por un nuevo virus desconocido para la especie humana, aunque no podemos predecir cuándo», valora.
Además de la ciencia, a Isabel también le apasionan las letras. De hecho, la lectura y la escritura han forjado de alguna manera su camino. «En el colegio, los profesores de Lengua solían decirme ‘te podrás dedicar a lo que quieras, pero también podrías escribir'», ríe a sus 57 años. Concibe la escritura como una forma de entrar en diálogo con una misma y contemplar el mundo desde una perspectiva diferente y, aunque por falta de tiempo no puede enfocarse de lleno en este hobby, actualmente escribe «a modo de diario»: «A todos nos gusta volver atrás y vivir a través de textos lo que sucedió en el pasado. Reflejo reflexiones a propósito de lo que vivo. Y eso me emociona».